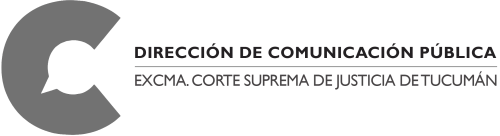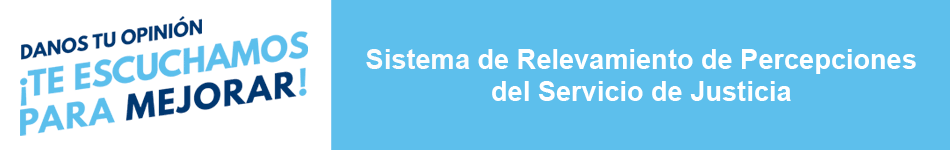Palabras de la Presidenta de la CSJT, Dra. Claudia B. Sbdar, en las XXVI Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina organizadas por la FAM

Autoridades y Miembros de la Federación Argentina de la Magistratura
Estimados y estimadas:
Celebro la realización de las Jornadas científicas de la Magistratura. Considero que los ejes propuestos para la discusión y el intercambio de ideas y experiencias muestran que los jueces y juezas de Argentina estamos comprometidos con esta idea crítica, en sentido kantiano, de conocer las condiciones de posibilidad de la tarea de la magistratura, de interpelarla, problematizarla para mejorar el servicio de justicia y a la vez ser mejores personas, mejores juzgadores y juzgadoras.
La independencia judicial constituye un presupuesto indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso en tanto derecho humano y su ausencia afecta el ejercicio del derecho de acceder a la justicia. Una judicatura independiente debe comprenderse a partir de una lectura crítica del contexto social en el que estamos inmersos. Eso ha sido un gran desafío en la pandemia que transcurrimos desde 2020: planteó el interrogante de cómo seguir brindando un servicio de justicia independiente y eficiente en una realidad puesta en jaque que nos ha mostrado todo lo que desconocemos, retándonos cada instante a aliviar a la sociedad desde nuestro lugar, a mantener nuestra función de administración de justicia sin dejar que desde afuera nos avasallen el poder político o los medios de comunicación, y así convertirnos en un punto medular para la ciudadanía desde donde reestablecer la normalidad. Un Poder Judicial independiente forma parte de la génesis de la confianza del ciudadano en sus instituciones, garantizándole siempre la presencia de un juez o una jueza imparcial que protegerá sus derechos.
La perspectiva de género ha ido atravesando con el tiempo un proceso de fortalecimiento importantísimo dentro del Poder Judicial. Puede decirse que no merece discusión ya la necesidad de incorporar ese enfoque en cada acto y decisión que se adopte dada su condición de transversal a todos los planos de nuestra vida, sin embargo subsiste el desafío de profundizar aún más este cambio cultural en el que la magistratura fue uno de los primeros colectivos en comprometerse. Hay que ser estudiosos y estudiosas de nuestra realidad y trabajar para comprender cada vez más y dar una respuesta adecuada a quienes padecen una situación de violencia de género y se acercan al Poder Judicial pidiendo acceso a la justicia. A esto me refiero con profundizar el cambio cultural que implica desarrollar la empatía, el lenguaje claro, la capacidad de comprender e incluir a las víctimas de violencia de género que padecen violencia y discriminación en distintas situaciones e instituciones. Se ha dicho que la justicia es un empeño de toda la sociedad sin que pueda entendérsela simplemente como un reducto o una fórmula de poder dentro del orden de los tres poderes republicanos.
La gestión judicial es ni más ni menos que el debate sobre nuestra capacidad de dar las respuestas necesarias con los recursos de los que disponemos. Los magistrados y magistradas debemos ser un factor dinamizador de la vida judicial: enfrentar los cuestionamientos y generar nosotros mismos los interrogantes. No hay ninguna institución que no sea problemática, dudemos cuando se nos presente una coordinación ideal. Resulta indispensable en la meta de un Poder Judicial actualizado y dinámico el delinear políticas estratégicas y planes operativos que impulsen el rediseño de la organización judicial a través de nuevas tecnologías y criterios de gestión. Debe guiar nuestros pasos el entender a la gestión como la herramienta de apoyo a la labor de los jueces y juezas y entenderla también en el sentido de cómo hacer que el sistema judicial se oriente hacia las decisiones más que a las tramitaciones para garantizar una justicia pronta y eficaz.
La formación de los magistrados/as es el punto más alto de aquello que los griegos llamaban Paideia, que es la búsqueda permanente de conocimientos, pero no para acreditación personal sino por nuestro lazo indisoluble con la polis, con la sociedad y sus requerimientos de Justicia.
El corazón de la ética, decía Ricardo Maliandi, es el conflicto entre lo bueno y lo bueno, entre lo malo y lo malo, nunca entre dos signos opuestos. Es importante repensar las prácticas para buscar en ellas la excelencia, pero no en un sentido individual sino una excelencia que esté siempre dispuesta a mostrarnos lo que nos falta por hacer.
Felicito a la organización por asumir este desafío enorme de problematizar e interpelar la propia práctica, invitando a la ciudadanía a ser parte de este espacio de crítica constructiva que, sin dudas, dará sus frutos.